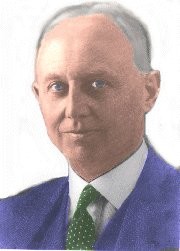
DUDOK, Willem Marinus
- Arquitecto
- 1884 - Amsterdam. Países Bajos
- 1974 - Hilversum. Países Bajos
- Biografía. La Web de las biografías. [03-6-2016]
- Biografía y obras más importantes. EPdLP [03-6-2016]
- Biografia. [03-6-2016]
- Biografía. Enmciopaedia Britannica [03-6-2016]
- Biografia de W.M. Dudok [03-6-2016]
- Obras de Dudok [03-6-2016]
- Bibliografía
- Obras
- Galería de Estructuras
- Biografía. Wikipedia [03-6-2016]
- Breve biografía. Biografías y vidas [03-6-2016]
BENEVOLO, L., Historia de la Arquitectura Moderna. Edit. Gustavo Gili. Barcelona, 1987.
Págs. 438-493. "La Bauhaus y el exordio de los maestros"
4.- La herencia holandesa
Holanda tiene una sólida tradición urbanística fundada en la ley de 1901 y es la patria de uno de los más importantes movimientos poscubistas, el neoplasticismo de Van Doesburg y Mondrian. Habiendo quedado fuera de la guerra mundial, la construcción continúa con ritmo regular, sin dificultades de emergencia, y las investigaciones culturales tienen tiempo para insertarse en la práctica corriente, avanzando de acuerdo con los progresos técnicos. Por un lado Berlage y un grupo de jóvenes —M. De Klerk, P.L. Kramer, M. Staai-Kropholler, H. T. Vijdeveld, J. M. Van der Mey— _encabezan la revista Wendingen y trabajan en la realización del plano de Amsterdam Sur, proponiéndose conciliar, sobre la base del método berlaguiano, las costumbres tradicionales y la aportación de los movimientos de vanguardia (sobre todo del expresionismo alemán). Por el otro lado está el movimiento racionalista e internacionalista de los neoplásticos, dirigidos por Van Doesburg.
Permaneciendo en los términos de la polémica de aquel entonces, el neoplasticismo representa la fuerza renovadora y la escueta de Amsterdam la conservadora; pero hoy, juzgando a distancia de tiempo, podemos ver que las dos tendencias han desarrollado un trabajo complementario, para dar vida a resultados homogéneos y componibles. De hecho, los resultados más importantes obtenidos en Holanda, después de la guerra, se desarrollan fuera del contraste polémico que ocupa las páginas de las revistas y, más bien, conectan entre sí ambos repertorios formales de manera imprevisible. En la tradición berlaguiana surgen bruscamente experiencias anómalas y proyectadas hacia el futuro, como la de Brinkman. Oud, tras haber participado en el grupo De Stiil, trabaja, después de 1920, en condiciones muy forzadas y, de hecho, salta del repertorio neoplástico al berlanguiano, pero en este último, efectúa una selección decisiva, con el rigor que deriva de su primera experiencia. Dudok, partiendo de una combinación ecléctica de las dos referencias convencionales, tiene sin embargo la constancia de insistir en el experimento hasta llegar a integrar verdaderamente ambas herencias, logrando dar consistencia técnica y significado paisajista a las composiciones geométricas de los neoplásticos...
... Willem Marmus Dudok (1884-1974) escoge primero la carrera militar, especializándose en ingeniería; a los treinta años abandona el ejército y es nombrado ingeniero municipal en Leiden y después, en 1915, en Hilversum.
Hilversum es un centro que crece rápidamente y Dudok tiene la oportunidad de regular su desarrollo, proyectando, en 1921, el plano regulador general y, a partir de 1918, una larga serie de barrios populares y edificios públicos. Exceptuando el Ayuntamiento, los demás edificios no son obras de gran relieve, pero el conjunto, donde todos se integran recíprocamente, constituye una contribución de extraordinaria importancia para la cultura urbanística. Dudok supo traducir a la realidad el sueño teórico de la ciudad-jardín, quitándole los aspectos románticos y utópicos y teniendo en cuenta las relaciones externas, sobre todo con la vecina Amsterdam, no menos que sus relaciones internas.
Dudok sigue primero la tradición de Berlage y De Bazel; los primeros barrios residenciales de Hilversum, las escuelas Rembrandt (1920) y Oranje (1922) remiten varias características de la escuela de Amsterdam, pero sin la huella del compromiso romántico y apasionado de De Klerk o de Kramer, con un sosiego y alejamiento casi ecléctico; de hecho, Dudok se muestra pronto sensible a la aportación del movimiento neoplástico (escueta Dr. Bavinck, de 1921) y sigue atentamente, durante todo el decenio, las más modernas experiencias europeas.
Con sus sutiles combinaciones estilísticas, Dudok elude, sin duda, algunos problemas cruciales en torno a los cuales se debaten los demás maestros del movimiento moderno en el mismo periodo, y utiliza más bien los resultados formales de este debate. Pero sus opciones no son nunca caprichosas. En realidad, sigue un camino recto y coherente, aunque lejano de las rutas más frecuentadas: purificar progresivamente, en contacto con el movimiento europeo, los valores de la reciente tradición holandesa, procurando no romper la continuidad de las experiencias y manteniéndose apartado de los experimentos rigurosos y demostrativos.
Por este camino, Dudok logra salvar los valores urbanísticos adquiridos por la generación anterior que, en el proceso oudiano, con su descomposición y recomposición. Se pierden necesariamente. La continuidad de las experiencias constituye de hecho una garantía de continuidad paisajista y ambiental; sus edificios, con sus sofisticaciones formales y las citas neoplásticas o wrightianas, están siempre en equilibrio con el ambiente y, más bien, las soluciones compositivas se justifican, en un último análisis, como comentario de la situación planimétrica del edificio, a las directrices de las calles circundantes, a los espacios abiertos.
Así, en Hilversum, poco a poco, logra traducir a términos modernos los métodos berlaguianos de composición de conjunto, pasando de los bloques cerrados a los bloques abiertos, de la sistematización simétrica, donde todos los ambientes se hallan vinculados entre sí por correspondencias especulares, a los grupos de ambientes asimétricos, dimensionados según las diferentes funciones.
El opus magnum de Dudok, donde su empirismo sube de tono, es el Ayuntamiento de 1924. El Ayuntamiento representa el símbolo de la ciudad, la recapitulación de todo el organismo urbano y aquí las complicaciones formales tienen una función convincente, conmemorativa. El Ayuntamiento tradicional era un bloque cerrado, una ciudad en la ciudad: éste, al contrario, es un organismo abierto, un elemento singular que se destaca del tenue y lo entramado de la ciudad, sin interrumpir su continuidad. Las elaboradas ordenaciones que le rodean, el estanque, los jardines, los céspedes lisos y los grupos de árboles, vinculan todo el edificio con el ambiente circundante y la torre, mostrándose en cada dirección con un aspecto diferente, resume las distintas indicaciones espaciales, incluso para quien le ve desde lejos.
Después Dudok no siempre ha sabido mantenerse a la altura de esta obra. A menudo los tradicionalistas se sirvieron de su ejemplo para convalidar un artificioso camino, a medias entre lo antiguo y lo moderno. Así, la crítica, hasta ahora, ha insistido en el contraste entre Dudok y los demás maestros de su tempo, mientras hoy es posible conocer la cualidad complementaria entre su obra y la de los demás.
Gracias a él, la herencia de Berlage y la más remota de la arquitectura doméstica holandesa reciben una formulación actual, facilitando su inserción en el Movimiento Moderno; en el periodo de mayor intransigencia teórica y más aguda polémica contra la tradición, Dudok mantuvo silenciosamente viva la exigencia de una continuidad entre presente y pasado, entre arquitectura y urbanística, preparando un precedente indispensable para sus próximos desarrollos.
Por primera vez, después de más de un siglo, las experiencias más modernas de la cultura arquitectónica se mueven, en toda Europa, de manera convergente, y no divergente.
Las experiencias de Mies, Mendelsohn, Le Corbusier, de los holandeses tienen su origen en ambientes culturales distintos y conservan acentos y lenguajes diferentes que no impiden, sin embargo, percibir una profunda unidad de objetivos. Ninguno de ellos proviene de la Bauhaus, ni recibe influencia directa de la escuela, pero cada uno encuentra aquí un punto de referencia, una medida común, una ocasión de encuentro.
La lección de Gropius se convalida precisamente por lo que sucede fuera de la escuela; apunta un método, no un estilo, invita, discreta, pero irresistiblemente a los mejores arquitectos de varios países, a profundizar en las razones de sus experiencias, de sus herencias. Profundizado lo suficiente, las diferencias disminuyen y sale a la luz la unidad de propósitos, la común raíz cultural.
Las tendencias formales siguen, por suerte, siendo múltiples —aunque algunos presurosos epígonos empiezan a hablar de estilo internacional— pero con una predisposición común a compararse, a integrarse y una fe común en ciertos principios: el respeto de la medida humana, la rigurosa adecuación técnica, la continuidad entre las distintas escalas de proyectación, es decir, encuadrar los problemas particulares en los generales y, a la inversa, la posibilidad de dividir tas dificultades mayores en muchas menores.
Mientras la escena artística aparece aún repleta con las volubles e intolerantes manifestaciones de los grupos de vanguardia, los maestros del Movimento Moderno trabajan y hablan en tono totalmente diferente: razonable, moderado, preocupado por actuar a largo plazo.
Págs. 621-669. ”Formación del Movimiento Moderno en Europa entre las dos guerras. Los progresos de la arquitectura europea entre 1930 y 1940”
3.- Los Países Bajos.
Entre los artistas de la generación sucesiva, Dudok continúa su coherente actividad, Oud sufre la regresión académica, descrita en el capítulo precedente, y los otros componentes del grupo De Stijl, aunque profesionalmente activos, dejan de contribuir de manera determinante, con la excepción de Van Eesteren que dirige el plan de Amsterdam.
Frente a ellos, adquiere importancia la actividad de los más jóvenes. Entre estos se distinguen J. A. Brinkman (1902-1949) y L. C. Van der Vlugt (1894-1936), que abren su estudio en 1925, y W. Van Tijen (1894-1974) que, después de una experiencia en América y en las Indias holandesas, se establece en Rotterdam en 1828, colaborando frecuentemente con los dos primeros. En 1936 muere Van der Vlugt y Brinkmann se asocia con J.H. Van der Broek (1898-1978), mientras Van Tijen forma sociedad, en 1937, con H. A. Maaskant (n. en el año 1908), que desde tres años antes trabajaba ya en su estudio.
FUSCO Renato de ., Historia de la arquitectura Contemporánea. Ed. Celeste. Madrid,1992.
Págs.263-350.“El racionalismo ”
En resumen, a la presencia y a la coexistencia de la influencia de Wright y de la lección urbanística de Berlage (a él es a quien se debe el concepto de «bloque», que hasta los años treinta preside las intervenciones urbanísticas promovidas por la ejemplar ley de 1901, al protorracionalismo anti clasicista, aunque rico en valores lexicológicos y, sobre todo, a la obra de Stijl se debe la existencia en Holanda y en los años de entreguerras de una producción que puede figurar entre las más ricas y significativas, y que podemos dividir en tres corrientes.
La primera, mas ecléctica pero más representativa de la actividad nacional, es la que prepara la base para Wendingen y De Slijl. Su principal exponente es Willem Marinus Dudok, autor del plano regulador de Hilversum, de 1921, de numerosos barrios populares, de edificios escolares modélicos y del Ayuntamiento de la misma ciudad, que sigue siendo su obra maestra y figura entre las obras más representativas de las producidas en Holanda. Dudok es, a nuestro juicio, la figura artísticamente más destacada del ambiente holandés y su obra sigue siendo del mayor interés incluso tras la crisis del racionalismo, del que nunca que un exponente, lo que, en rigor, le aleja del argumento de este párrafo.
---
RIVERA, D., La otra arquitectura moderna.Expresionistas, metafísicos y clasicistas 1910-1950.Reverté. Barc, 2017.
Págs. 176-187 "Expresionismo. Amsterdam y Berlín".
... Sin embargo, mientras Berlage, en la época del proyecto de la Beurs, tiende a revestir sus estructuras de una especie de estilo románico neutralizado, el estilo de estas dos obras pioneras de la escuela de Amsterdam dista mucho de ser neutral y recurre a una gran diversidad de fuentes, incluyendo el Art Nouveau en general y Toorop en particular, la pintura y la escultura expresionistas, los ejercicios matemáticos de de Groot, el mismo Berlage y Frank Lloyd Wright. Como observó J. J. P. Oud en distintas ocasiones, las dos últimas influencias mencionadas han de considerarse como las más importantes sobre el estilo, y ello explica, con toda probabilidad, el interés manifiesto por la estructura (o seudoestructura) vista, interés presente en toda la década de máxima actividad del grupo y también la tendencia a usar materiales comunes como el ladrillo, la teja y la madera, en una forma que revela auténtico aprecio y que hubiera contado con la aprobación de Berlage....
...Fue este legado común, sin duda, lo que permitió a Jan Wils, por ejemplo, pasar de uno a otro grupo sin dejar de escribir en tono admirativo sobre Wright, y lo que permitió también la fusión de las escuelas de Amsterdam y Rotterdam - en forma relativamente indolora- para formar un estilo nacional, una vez muerto de Klerk y alejado del país van Doesburg. El proceso se vio sin duda facilitado por la existencia, hacia 1925, de wright-berlagianos independientes como Willem Marinus Dudok, que luego llegó a ser el héroe de los modernistas moderados.
---
CURTIS William. J. La arquitectura moderna desde 1900. Edit. Phaidon. Hong Kong, 2006.
Págs. 257-273“El Estilo Internacional, el talento individual y el mito del funcionalismo”
El Estilo Internacional tuvo algunos seguidores que comprendieron sólo en parte sus principios subyacentes, y que adoptaron sus formas como una nueva vestimenta externa. En esos casos, las formas modernas llegaron a ser una especie de embalaje, una aplicación cosmética, más que la expresión de unos significados más profundos, o bien el resultado ordenado de la atención prestada a la disciplina funcional indicada por cierto cometido. Éste era uno de los peligros de hablar de la nueva arquitectura como un 'estilo' sin más; sugería que se podían tomar un conjunto de fórmulas visuales y luego aplicarlas. La obra del arquitecto holandés Willem Dudok proporciona un ejemplo de este 'estilismo' competente; y también, en Francia, la de Robert Mallet-Stevens. Ambos fueron capaces de hacer del reduccionismo moderno una especie de simplicidad agradable, pero que, no obstante, carecíadel trascendental contenido visionario del auténtico movimiento moderno.
Naturalmente, para los funcionalistas acérrimos las distinciones de esta clase no eran importantes; en lo que a ellos concernía, todo estilo era una falsa imposición. En 1929, el ingeniero-filósofo Richard Buckminster Fuller proyectó una casa de aluminio alrededor de un núcleo central de instalaciones; afirmaba que esta 'casa Dymaxion' estaba ligada mucho más estrechamente a la optimización funcional y tecnológica que las producciones cosméticas del movimiento moderno, que él rechazaba de plano
Naturalmente, para los funcionalistas acérrimos las distinciones de esta clase no eran importantes; en lo que a ellos concernía, todo estilo era una falsa imposición. En 1929, el ingeniero-filósofo Richard Buckminster Fuller proyectó una casa de aluminio alrededor de un núcleo central de instalaciones; afirmaba que esta 'casa Dymaxion' estaba ligada mucho más estrechamente a la optimización funcional y tecnológica que las producciones cosméticas del movimiento moderno, que él rechazaba de plano:
“ El 'Estilo Internacional' [...] demostró haber sido inoculado por la moda sin necesidad de conocer los fundamentos científicos de la mecánica estructural y la química.
La 'simplificación' del Estilo Internacional no fue entonces sino superficial; quitó, como se quita una cáscara, los embellecimientos exteriores de ayer y colocó en su lugar novedades formalizadas de una simplicidad aparente, permitidas por los mismos elementos estructurales ocultos de aleaciones modernas que habían permitido las denostadas vestimentas beaux-arts [...]. El nuevo Estilista Internacional colgaba 'muros con motivos austeros' de una vasta y super meticulosa fábrica de ladrillo que no tenía cohesión estructural en sus propias juntas, sino que en realidad estaba encerrada en armazones metálicos ocultos sostenidos por el acero sin medios de apoyo visibles. Con muchos de estos recursos ilusionistas, el 'Estilo Internacional' causó un espectacular impacto sensorial en la sociedad, de modo similar a como un prestidigitador capta la atención de los niños [...].”
En esta valoración se reiteraba la confianza en la 'honradez' en el uso y la combinación de la técnica y la función, sin la 'imposición' de filtros simbólicos o estéticos; y como crítica a la fontanería y a la veracidad estructural de la arquitectura moderna, las alegaciones de Fuller podrían tener sentido. Pero como críticas arquitectónicas, sus observaciones estaban francamente fuera de lugar; nos recuerdan que, pese a toda la retórica usada en la década de 1920 con relación a la 'expresión honrada' de la función, la estructura y la tecnología, el juego debía continuar, por decirlo así, a un paso del campo de las formas simbólicas, si es que lo pragmático se quería transformar en arte. Se puede ir más allá y decir que era en la tensión entre los hechos ya aceptados-como, por ejemplo, una ventana industrial o un soporte estandarizado de hormigón armado-y las asociaciones simbólicas que evocaban, donde residía parte del poder expresivo de la nueva arquitectura. Independientemente de que el lavabo situado en la entrada de la villa Saboya tuviese o no una buena fontanería, se trataba de un accesorio estándar cuyo significado quedaba transformado por la yuxtaposición de los objets-types circundantes (los pilotis, las ventanas industriales, etcétera), cuya forma externa reflejaba un ideal más elevado; los arquitectos modernos buscaban una especie de poesía de los hechos cotidianos trascendidos por las ideas. Al final, afirmar que la estructura se trataba de un modo 'poco honrado', o que los accesorios más recientes no estaban incluidos o diseñados por los arquitectos, sería un poco como acusar a un arquitecto del Renacimiento de que su reconocida recuperación de un determinado prototipo antiguo era 'inexacta'. Los arquitectos de la era de la máquina transformaban los componentes de la producción industrial en nuevas formas y significados, pero de modo que la 'realidad ' original de, digamos, un bloque de vidrio o un detalle náutico estuviese entre los datos de referencia de la forma final. El historiador William Jord y describió bastante bien esta 'objetividad simbólica':
La meta de la objetividad simbólica era alinear la arquitectura con la dominante facticidad de la existencia moderna, con esa 'inelocuencia' (por invocar la denominación de Bernard Berenson) que caracteriza la imaginación moderna. Los objetivos de simplificación y purificación -que estaban en el corazón del movimiento y que le proporcionaban una moral de austeridad calvinista- derivaban realmente de un difuso acuerdo por parte de muchos diseñadores y teóricos progresistas durante el siglo XIX en el sentido de que la arquitectura debería ser 'honrada', 'verídica' y 'real', especialmente con respecto a la manifestación del programa funcional, así como de los materiales y la estructura. Durante la década de 1920, esta herencia moralista adquirió una pulcritud antiséptica y una desnudez irreducible que de un modo simbólico, por no decir completamente literal, concuerda con la moral de la objetividad[...].
Pero la objeción en contra de tomar los eslóganes 'funcionalistas' al pie de la letra es más importante si cabe. Y es que, incluso esos pocos arquitectos de la década de 1920 que se veían a sí mismos como buscadores de una arquitectura puramente funcional no podían eludir el hecho de que las funciones, por sí mismas, no generan formas. Incluso los conjuntos de necesidades definidos con mayor precisión pueden resolverse de varias maneras, y las imágenes apriorísticas relativas a la apariencia final del edificio entrarán en el proceso de proyecto en algún momento. Así pues, las funciones sólo podían traducirse en las formas y los espacios de la arquitectura a través de la criba de un estilo, y en este caso se trataba de un estilo de formas simbólicas que hacía referencia, entre otras cosas, a la noción de funcionalidad.
---







