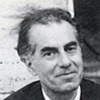MURATORI, Saverio
- Arquitecto, urbanista y escritor
- 1910 - Módena. Italia
- 1973 - Roma. Italia
COLQUHOUN Alan., La arquitectura moderna, una historia desapasionada. Gustavo Gili. Barcelona, 2005.
Pág. 183-192.“Del racionalismo al revisionismo: La arquitectura en Italia, 1920-1965”
El contextualismo. Si el movimiento neorrealista supuso la primera aparición de lo que Vittorio Gregotti ha denominado «la lucha por la realidad» en la arquitectura italiana de esa misma lucha puede encontrarse en el concepto formulado por Ernesto N. Rogers de una arquitectura que respondiese a su contexto urbano. En un artículo publicado en Casabella en 1955, titulado como «Condiciones preexistentes y problemas de la práctica constructiva contemporánea», Rogers abogaba por una arquitectura que, aun permaneciendo explícitamente moderna en sus técnicas, respondiese formalmente a su contexto histórico y espacial: una arquitectura basada en una realidad más existencial de posguerra, que idealizada.
Este concepto ya se había introducido en la práctica antes de que fuese teorizado por Rogers. Podrían señalarse dos proyectos que representan soluciones opuestas al mismo problema. En las oficinas del INÁ Casa en Parma (1950), obra de Franco Albini (1905-1977), una estructura vista de hormigón ofrece una retícula en la que se ensarta un juego de llenos y vacíos acentuados verticalmente. Las complejidades de la vida cotidiana y los trazados de las fachadas existentes en la calle se sugieren sin perturbar la racionalidad subyacente de la retícula idealizada. En contraste con esto, Rogers y sus socios Lodovico Belgiojoso (1909-2004) y Enrico Peressutti (1908-1975) –que con Gianluigi Banfi (1910-1945), muerto en Mauthausen, habían formado el grupo BBPR-, en su edificio de oficinas de la Piazza Meda en Milán (1958-1969), deforman la retícula estructural racional para crear una jerarquía clásica de pisos distintos. En el primer ejemplo, dos órdenes se superponen dialécticamente; en el segundo se forma un híbrido, pero sin tratar de imitar su contexto, sino creando uno análogo.
Una interpretación más literal del contexto puede apreciarse en la obra del arquitecto y teórico romano Saverio Muratori (1910-1973). Para Muratori como se ve en la sede de la Democracia Cristiana Italiana en el barrio romano de la EUR (1955), la respuesta al contexto significaba comunicarse con el público por medio de signos familiares, y reafirmar la tradición. Muratori, al igual que Ridolfi y Quaroni, estaba influido por la arquitectura sueca, pero en su fase neoclásica inicial. Una nostalgia más superficial por el pasado fue la característica del movimiento neoliberty, surgido a mediados de la década de 1990, esa nostalgia quedaría plasmada en la villa de la Via XX Settembre en Milán (1954-1955), obra de Luigi Caccia-Dominioni (n. 1913). A este movimiento no le interesaba ni el contexto inmediato ni el clasicismo eterno, y creía que el liberty, el art nouveau italiano, aún era capaz de representar a una burguesía urbana culturalmente frustrada.
Muchos arquitectos italianos rechazaban el contextualismo, entre ellos Giancarlo de Carlo quien, tras un breve devaneo con el neorrealismo en un primer proyecto de viviendas en Matera, en la década de 1950, volvió al estilo racionalista-brutalista en su residencia de estudiantes de la Università de Urbino (1963-1966). Pero las principales críticas llegaron del extranjero, en particular del Team X, recién formado en el Congreso Internacional de Arquitectura Moderna (CIAM) de Otterlo, en 1959. Los principales objetivos de este ataque fueron la Torre Velasca en Milán (1954-1958), de BBPR; las viviendas en las Zattere de Venecia (1954-1958), de Ignazio Gardella (1905-1999); y el proyecto de De Carlo para Matera.
---
BENEVOLO, L., Historia de la Arquitectura Moderna. Edit. Gustavo Gili. Barcelona, 1987.
Págs. 1027-1106.”La época de la incertidumbre”
2.- El desafío de la restauración y el reciclaje de los existente.
a.- La conservación de los centros históricos.
En la segunda posguerra, los mejores planes reguladores —como los de Sharp para Salisbury, de Abercrombie y Nickson para Warwick, de Piccinato para Padua,de Astengo para Asís — prescriben el respeto de los centros históricos, sinformular todavía un método científico de análisis y de intervención. Los centroshistóricos son zonas protegidas, separadas de las transformaciones de la periferiay sujetas a una tutela especial, a menudo diferida.
La individuación de un proceso específico —cognoscitivo y operativo— para estas zonas tiene lugar en Italia a finales de los años sesenta y se presenta como un modelo válido para cualquier otro lugar: se trata de la contribución másimportante que Italia aporta a la búsqueda moderna internacional.
Los centros históricos, es decir los organismos de las ciudades realizadas y transformadas antes de la Revolución Industrial, constituyen en Italia una parte importante del patrimonio de la construcción (alrededor de un cuarto del total) y, al mismo tiempo, un patrimonio cultural de valor incomparable. La defensa de su integridad física, sostenida en los años cincuenta por distintas asociaciones culturales de las que se ha hablado en el cap. XXI, se convierte en los años sesenta en un tema importante del debate político: pero los medios tradicionales —los vínculos urbanísticos, por rigurosos que sean— se demostraron insuficientes para contrastar la decadencia que deriva de la naturaleza del ciclo de la construcción: el desarrollo periférico provoca un aumento del rendimiento económico de las zonas centrales, debido a su posición, y produce la expulsión de los habitantes y de las actividades tradicionales, para dar lugar a otras actividades más rentables, comercios y oficinas; los habitantes que salieron del centro se marchan hacia la periferia y alimentan el desarrollo periférico, que repercute también sobre el centro y reproduce el mismo proceso.
Las administraciones de algunas ciudades de Lombardía, Emilia y Véneto —donde existían algunos centros históricos particularmente importantes, físicamente bien conservados, pero donde, al mismo tiempo, los mecanismos de una degradación social eran particularmente evidentes— elaboraron, en los años setenta, una nueva metodología para su conservación integral, incluyendo escenario físico y habitantes.
Ante todo, se procedió a una nueva definición del objeto de conservación; no se trata de un conjunto de obras —monumentos y obras de arte, tutelados en nombre de un interés especializado, histórico o artístico— sino de un organismo habitado —lo que queda de la ciudad pre-industrial, con su población tradicional— caracterizado por aquella calidad que la ciudad contemporánea no posee y que la búsqueda moderna pide de nuevo: la estabilidad de la relación entre población y marco urbano, es decir, la reconciliación entre el hombre y su ambiente, de la que tantas veces habló Le Corbusier. Este organismo constituye ya un elemento de la futura ciudad moderna y contiene una alternativa válida para el resto de la ciudad y del territorio.
Para conservar realmente este organismo es necesaria una intervención simultánea en todas las zonas de la ciudad. El tejido original de la ciudad debe ser protegido y restaurado, distinguiendo las tipologías de los edificios —palacios, casas de las distintas ciudades sociales, iglesias, conventos, edificios especiales, espacios verdes, etc.— que determinan las posibles utilizaciones modernas y las operaciones de adaptación admisibles.
En las partes contiguas ya alteradas es necesario evitar la consolidación de los edificios y de las utilizaciones actuales, para recuperarlas luego como vacíos potenciales y colocar allí las instalaciones más voluminosas, que no se adaptan a los espacios antiguos. En los barrios periféricos, el crecimiento continuo debe limitarse y detenerse, dirigiendo gradualmente las iniciativas públicas y privadas hacia la reparación del patrimonio existente. Estas intervenciones que contrastan con la lógica del mercado tradicional —al igual que las realizadas en los nuevos asentamientos planificados, experimentados en Inglaterra y en otros lugares — requieren el compromiso directo de las administraciones públicas. Es necesario adaptar todas las leyes y los procedimientos, ideados para los nuevos asentamientos, a las transformaciones de los asentamientos ya existentes, escogiendo una gama de instrumentos proporcionados a las distintas situaciones, que van de la expropiación a las estipulaciones con los propietarios privados.
La metodología descrita hasta aquí proviene de fuentes distintas. Saverio Muratori (1910-1973), profesor de la Universidad de Roma a partir de 1955, intenta por vezprimera la aplicación al patrimonio histórico de los estudios tipológicoscaracterísticos de la primera fase de la búsqueda moderna.
Uno de sus alumnos,G.F. Caniggia (1933), prepara de 1968 a 1970 la investigación sobre el centrohistórico de Como, que forma la base de la variante del plan regulador de 1975. Lainvestigación sobre el centro histórico de Bolonia, iniciada en 1963 por G. Campos-Venuti, se desarrolla de modo original gracias a Pier Luigi Cervellati (1936)que ostenta el cargo de asesor municipal de 1965 a 1980. La iniciativa de Cervellati—un arquitecto con responsabilidades administrativas directas— produce loscambios decisivos: las elaboraciones ya no se realizan en los estudiosprofesionales, sino en las oficinas públicas, donde se forman los primerosverdaderos especialistas en esta materia (en Bolonia, R.Scannavini y G. DeAngelis); se pasa de forma tempestiva de los proyectos a los planos urbanísticosoficiales (el plano para el centro histórico de 1969, la variante general del planregulador de Bolonia de 1973; y se verifican todas las consecuencias técnicas yadministrativas en la ejecución concreta. El ejemplo de Bolonia será seguido porotras ciudades de la región del Po (Brescia en 1973, en 1977 Ferrara y Modena en1975) con unos resultados, en ancha medida, convergentes. Esta metodología, ampliamente discutida en el ámbito internacional, es aceptada como modelo general en el Simposio del Consejo de Europa que se desarrolla en Bolonia a finales del año 1974.
Este mismo método, aplicado a otras situaciones italianas —determinadas ciudades del centro y las del sur—, encuentra mayores obstáculos, tanto a causa de una objetiva dificultad de estudio y de intervención en construcciones menos repetitivas, como por la debilidad de la administración. Hay que señalar sin embargo algunos intentos: el saneamiento del barrio de Santo Martino en Gubbio, la investigación sobre las ciudades de Umbría, promovida por la Región y por el ANIC y presentada en Bolonia en 1981; el plan para el casco antiguo deTaranto, elaborado de 1969 a 1971 por F. Blandino; y por fin la tenaz labor de Tommaso Giura Longo (1932) para el saneamiento de los Sassi di Matera —a partir del concurso internacional de 1972 (fig. 1316)— y la recuperación de los barrios periféricos napolitanos por parte del equipo dirigido por Vezio De Lucia (1938) que coordina las intervenciones públicas después del terremoto de 1980 (figs. 1317-1320).