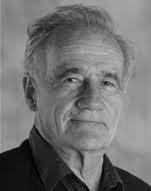FRAMPTON Kenneth., Historia crítica de la Arquitectura Moderna. Gustavo Gili. Barcelona, 1987.
Pág.284-316. “Lugar, producción y escenografía; práctica y teoría internacionales desde 1962”
La constatación creciente , a principios de los años sesenta, de que en el ejercicio profesional común había una carencia fundamental de correspondencia entre los valores del arquitecto y las necesidades y las costumbres de los usuarios llevó a toda una serie de movimientos reformistas que trataban de superar, siguiendo vías antiutópicas, este divorcio entre el diseñador y la sociedad cotidiana. Estas facciones no sólo cuestionaban lo inaccesible de la sintaxis abstracta de la arquitectura contemporánea, sino que intentaban también idear maneras de que la arquitectura pudiera ayudar a estos sectores más pobres de la sociedad a los que normalmente no se dedicaba la profesión.
En el libro Supports: an Alternative to Mass Housing (1962), N.J. Habraken fue el primero en abordar el problema de construir un parque de viviendas que pudiera satisfacer las necesidades variables de sus usuarios, y John Turner y William Mangin empezaron en 1963 a transcribir sus experiencias como consultores en las ciudades espontáneas de 'chabolistas'que por entonces estaban surgiendo alrededor del perímetro de las grandes ciudades Sudamericanas. La situación, tal como la describía Mangin en su momento, puede considerarse típica de muchas otras ciudades del continente europeo :
El tremendo crecimiento de la población en Perú, junto con la centralización de los recursos sociales, políticos, económicos y culturales en Lima, ha provocado una migración intensiva desde las provincias a la capital. Puede decirse, sin temor a equivocarse, que al menos uno de los dos millones de personas que viven en Lima han nacido fuera de la ciudad. El aumento en el número de inmigrantes en la ciudad y el consiguiente reasentamiento dramático de muchos de ellos en poblados chabolistas 'autoconstruidos sin ayuda', las denominadas 'barriadas', han llamado mucho la atención tanto allí como en el extranjero, y por primera vez muchos peruanos son conscientes de la situación. Probablemente la ciudad ha crecido en el pasado de modo muy similar, pero la magnitud y la visibilidad de la afluencia reciente hace que parezca un fenómeno nuevo. Los inmigrantes vienen prácticamente de todas las regiones y de todas las clases sociales y grupos étnicos del país.
Los problemas de esta magnitud caen, por supuesto, fuera del alcance de la arquitectura como disciplina autónoma, e incluso fuera del proceso de ocupación del suelo y edificación tal como se concibe habitualmente. De todos modos, la escala del problema, su notoriedad y la necesidad de abordarlo de un modo que ayudase a los chabolistas a construir de un modo más eficaz (la dotación, en muchos casos, de infraestructuras de agua y alcantarillado), creó un clima general en el que la fórmula de la Neue Sachlichkeit -la demolición los barrios degradados seguida de un realojamiento masivo-, ya con cuarenta años a sus espaldas, fue sometida por primera vez a una reconsideración radical . Habraken aseguraba que el enfoque en su conjunto necesitaba replantearse no sólo con respecto al Tercer Mundo, sino también de cara al creciente descontento de los usuarios en las economías industrializadas.
MONTANER J.M. MUXI Z., Arquitectura y política.Gustavo Gili. Barcelona, 2011.
Págs. 197- 246.“Alternativas”
Diversidad. Afortunadamente, una parte de la arquitectura posmoderna ha demostrado su habilidad en potenciar y manifestar la diversidad: en la arquitectura que favorece la participación en las teorías y obras de Ralph Erskine, Lucien Knoll, John F.C.Turner, Christopher Alexander o N. John Habraken; en la tradición holandesa, encabezada por Aldo Van Eyck y Herman Herzberger, continuada a su manera por Rem Koolhaas y que ha desembocado en obras como el Silodam en Amsterdam (1995-2002) y el grupo MVRDV. El silodam se concierte en un manifiesto de diversidad de modos de vida, en la expresión del deseo de caracterización e individualización de cada vivienda dentro de un conjunto colectivo.
---
MONTANER J.M. MUXI Z., Arquitectura y política.Gustavo Gili. Barcelona, 2011.
Págs. 197- 246.“Alternativas”
Este pensamiento y práctica de la participación de abajo arriba (bottom up) tiene sólidas raíces en la teoría arquitectónica contemporánea: las experiencias y los escritos de John F.C. Turner, influido por Charles Abrams y Colin Ward, el método de los soportes de N. John Habraken, y el sistema de requerimientos, diagramas y patrones de Christopher Alexander.
Como ejemplo emblemático de participación podemos tomar el programa Favela-Barrio, promovido por el arquitecto Luiz Paulo Conde, cuando era secretario municipal de urbanismo y alcalde de Rio de Janeiro, y coordinado por los urbanistas Sergio Magalhaes y Verena Andreatta. Dentro de este programa destacan las intervenciones del arquitecto de origen argentino Jorge Mario Jauregui. Con la colaboración de arquitectos y científicos sociales, Jaúregui ha creado un sistema participativo, abierto y complejo que le permite situarse y conocer el lugar para poder plantear posibles líneas de intervención desde la propia lógica de las favelas. En su método, Jáuregui además de los conocimientos técnicos y legales sobre arquitectura e ingeniería, sintetiza aportaciones de la filosofía – como los conceptos de pliegue y rizoma-, procedentes de la sociología y de la psicología.
---
MONTANER J.M. MUXI Z., Arquitectura y política.Gustavo Gili. Barcelona, 2011.
Págs. 159-196.“Vulnerabilidades”
A principios de la década de 1950, Colin Ward empezó a escribir en la revista anarquista Freedom, elaborando el concepto de la autoconstrucción. El antropólogo Oscar Lewis, defensor de los barrios autoconstruidos, publicó en 1959 su libro Antropología de la pobreza: cinco familias. Y gran parte de ello fue heredado por las teorías y acciones del arquitecto John F. C. Turner a favor de la autoconstrucción y el poder de los usuarios, en libros como Todo el poder para los usuarios.
Y no es casual que, en el caso de Barcelona, la tesis doctoral del urbanista Joan Busquets estuviera dedicada a Las “coreas” de Barcelona: estudios sobre la urbanización marginal 1971-1974.
Este proceso de análisis y concienciación de los fenómenos urbanos no reglados, desarrollado entre la década de 1950 y la de 1970, potenciará que este urbanismo, denominado informal, marginal o, también, construcción social del hábitat, se reconozca como alternativo al formal y reglado, como auténtica manera de hacer ciudad, y se comience a superar el calificativo siempre negativo de slum.
---
BENEVOLO, L., Historia de la arquitectura moderna. Edit. Gustavo Gili. Barcelona, 1987
Págs. 1027-1106.”La época de la incertidumbre”
1.- El desafio de los asentamientos irregulares.
Esta situación empieza a tenerse en cuenta en las encuestas de Naciones Unidas de los primeros años sesenta y se da a conocer en todo el mundo por medio de un libro de Charles Abrams de 1964. Las encuestas sucesivas demuestran la rapidísima escalation de los asentamientos ‘irregulares’, las cuales se han resumido en una convención de Naciones Unidas de 1970, que tuvo lugar en Medellín (Colombia).
En los años cincuenta y setenta, como ya hemos dicho, las administraciones y los arquitectos intentan sustituir los barrios abusivos con la construcción popular debloques realizados según los modelos intensivos ya experimentados en el pasado, en los países industrializados: es el programa de los superbloques venezolanos deVillanueva. En los años setenta, frente a las nuevas características del fenómeno, se intentan otras dos respuestas: una construcción popular que asume y racionaliza los modelos ‘espontáneos’ (casas unifamiliares, bajas, que se pueden construir por etapas) y una crítica más radical del concepto mismo de la construcción popular, decidida por las autoridades administrativas.
La primera propuesta es aceptada, durante los años setenta, por los arquitectos de todos los países, provenientes de los países desarrollados o educados en el tercer Mundo, en un concurso para nuevas tipologías de casas populares en Lima, en el que toman parte Candilis, Van Eyck y Atelier 5.
La segunda propuesta se entrelaza con la precedente y se extiende, en los años setenta, sobre todo gracias a un singular arquitecto cosmopolita: John F.C.Turner (nacido en 1927 y educado en la escuela londinense; el concurso de 1969 de la Architectural Association constituye una reseña exhaustiva de los resultados).
Trabaja en Perú de 1957 a 1965 para las agencias gubernamentales de intervención de la construcción y realizó sus primeras experiencias como asistente en la autoconstrucción y en el desarrollo de las comunidades. Luego se trasladó a Boston, como investigador del Joint Center for Urban Studies y como profesor del MIT; durante este periodo estudia la relación entre los programas del Tercer Mundo y los de los países desarrollados, primero en un libro teórico de 1969 y luego en una encuesta promovida por el Department of Housing and Urban Development del gobierno federal, sobre las posibilidades del self-help housing en Estados Unidos. Los resultados del equipo dirigido por Turner fueron discutidos en 1971, en Cuernavaca, en el Centro Interamericano de Documentación de Ivan Illich (quien, el año anterior, había escrito su alegato contra la escuela moderna) y fueron publicados en un libro en 1972. En 1973, Turner vuelve a Londres, dónde enseña en su escuela de origen y en el College of London; mientras tanto continúa trabajando como consejero de muchas agencias nacionales e internacionales, en América latina, en África, en Asia y funda con Peter Stead el Centre for Alternatives in urban development, que realiza un experimento concreto en un pequeño centro de Wilshire. Su filosofía de la vivienda se expone de forma sistemática en el ensayo Vivienda (Housing bypeople) publicado en 1976 por Marion Boyars (en la misma serie que comprende obras de Illich, Robertson, Heilbronner y Szasz).
La hipótesis de partida -corroborada por muchas experiencias, tanto en los países pobres como en los ricos- es la siguiente: “Cuando los habitantes controlan las decisiones más importantes y son libres para poder contribuir en la proyección, en la construcción y en la dirección de suscasas, el proceso global y el ambiente que nacen en la experiencia estimulan elbienestar individual y social. Cuando el pueblo ya no tiene control niresponsabilidad en las elecciones decisivas del proceso, el ambiente residencial se convierte en cambio, en un obstáculo para la realización personal y en un pesopara la economía.”
Para promover la iniciativa de los habitantes “es necesario hacer una distinción importantísima entre los problemas locales, en pequeña escala, de la utilización de los recursos disponibles, y los problemas en gran escala, sociales y económicos, que hacen disponibles estos recursos”.
La autoridad pública debe hacerse cargo de los segundos problemas: distribuir los bienes producidos en amplia escala por la gran industria y establecer los límites legales de la iniciativa privada, para que el acceso a estos bienes sea garantizado a todos. Dentro de este marco, los habitantes y sus asociaciones pueden valerse de su iniciativa, y producir la deseada variedad de construcciones, con las tecnologías apropiadas.
Illich incluye esta propuesta en la general reivindicación del trabajo ‘de convivencia’ que salvaguarda la autonomía del hombre: “Una política – de convivencia” debería empezar por definir cuáles son las cosas que uno mismo no puede procurarse cuando construye una casa y, por consiguiente, debería asegurarse a cada uno el acceso a un mínimo de espacio, de agua, de elementos prefabricados, de instrumentos “de convivencia” que van del taladro al montacargas, y probablemente también al acceso a un mínimo de crédito… No sería muy difícil prefabricar todos los elementeos destinados a las viviendas y a los servicios comunes, fáciles de montar; los hombres podrían construirse viviendas más duraderas, más confortables, más saludables y, al mismo tiempo, aprenderían a utilizar nuevos materiales y nuevos sistemas”.
Los razonamientos que hemos enumerado hasta aquí confirman y radicalizan las tendencias extendidas entre los años sesenta y setenta en los países más desarrollados, que contraponen a los métodos ortodoxos de proyectación de la construcción una expresión más directa de las exigencias de los usuarios. P.Davidoff, en un artículo de 1965, introduce el término advocacy planning, derivado del lenguaje legal: una asistencia técnica a los usuarios como contraparte de los proyectistas y de los planificadores. Siguiendo esta idea, nace en Estados Unidos un movimiento promovido sobre todo por Robert Goodman y divulgado en un libro en 1972. En Inglaterra, se tiene presente la actividad de Turner y de Stead. En Italia, Giancarlo De Carlo intenta introducir la confrontación con los habitantes en el procedimiento profesional de la proyectación, y realiza una experiencia demostrativa en un pequeño barrio obrero de Terni.
Estas formulaciones teóricas, ideadas en los años setenta, sólo se experimentaron en algunos casos aislados. Una verificación en gran escala introduciría modificaciones sustanciales o bien podría tardar tanto que las convertiría en prematuramente inactuales.
Entre los intentos de aplicación recordamos -además de los supervisados por Turner en Perú y en otros sitios- el ambiguo experimento de Villa el Salvador en Lima en los primeros años setenta, el campamento de Nueva Habana realizado en Chile entre 1970 y 1973, bajo el Gobierno de la Unidad Popular, y la cité de BenOmar, el primer experimento de autoconstrucción asistido en Argelia. Pero es necesario considerar también el impacto -más o menos importante- en la proyectación convencional en muchos países: hay que señalar algunas obras de Joaquin Guedes en Brasil (la nueva ciudad de Caraiba en el noreste), del grupo interdisciplinar PIRCA en Perú (la colonia cooperativa Andahuasi) y del Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda de la provincia de Entre Ríos en Argentina (la ciudad de Nueva Federación).