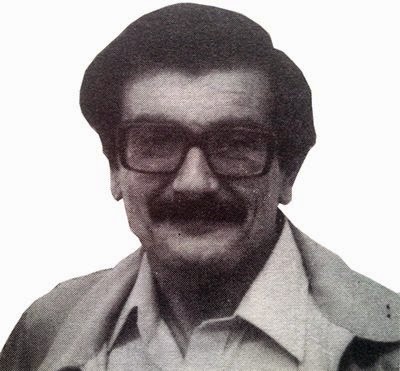
NASELLI, César Augusto
- Arquitecto
- 1933 - Capilla del Monte. Argentina
- 2015 - Córdoba. Argentina
- Biografia. Wikipedia [11-9-2021]
MONTANER J.M. MUXI Z., Arquitectura y política.Gustavo Gili. Barcelona, 2011.
Págs. 197- 246.“Alternativas”
pág. 207. La ciudad del tercer milenio. La mirada de la experiencia femenina sobre la ciudad construida tiende a una adecuación del entorno construido para mejorar la igualdad de oportunidades en el uso y disfrute. En una primera aproximación no tiene que ver con hacer visible la necesidad de todos aquellos a quienes no tiene en cuenta el pensamiento dominante. En gran parte, la ciudad se planifica para un hombre (rol de género y no de sexo) de mediana edad, en plenas condiciones físicas, con trabajo estable y bien remunerado que le permite tener coche privado y con una esposa que le aguarda en casa con todo hecho y preparado. Pensemos, si no, en la proporción de inversión pública ligada a mejoras varias para vehículos privados – calles, autovías, túneles, rondas etc- comparada con la del transporte público más eficiente y que llegue a más puntos y con mayor frecuencia. La proporción de usuarios de vehículos privados es mayoritariamente masculina y corresponde a una mínima parte del total de la población. Queda claro, pues, para quien se proyecta la ciudad y el territorio.
Por su vivencia como acompañantes y por su asignación ligada al género, las mujeres ponen en evidencia las dificultades y necesidades de otras mujeres que plantean una mirada no neutra ni universal. La mujer madre, cuidadora y nutridora, habla por experiencias compartidas; aceras insuficientes para acompañar a quien necesita ayuda, para pasar con cochecitos de bebés, sillas de ruedas o carros de la compra; una iluminación de las calles que continúa primando la calzada en detrimento de la acera (como por ejemplo, en la iluminación con farolas de carretera en calles con aceras arboladas que iluminan escasamente el espacio para peatones, o la iluminación al trebolillo que deja zonas de contraste lumínico). Los transportes públicos siguen primando los traslados que se consideran obligados – aquellos que unen zonas residenciales con zonas de trabajo y estudio, en hora punta - sin considerar los traslados – más complejos y por tanto, más difíciles de analizar y de responder a ellos- de las mujeres cuyo recorrido nunca va de punto a punto, sino en zigzag, aprovechando el espacio entre unas actividades para hacer otras. Los recorridos hacia las escuelas están a menudo llenos de obstáculos, dificultades y peligros, y pueden llegar al extremo de ubicar una escuela en una vía rápida con una acera estrecha. ¿Cuánto deben andar los peatones para llegar a un paso de cebra? Sabemos que a menor número de semáforos el tráfico es más fluido y, por tanto, más rápido, y nuevamente nos preguntamos: ¿para quién se piensa la ciudad?
La seguridad y la percepción de esta son muy diferentes para las mujeres y para los hombres, y por ello es importante reconocer sus experiencias a la hora de planificar espacios públicos. Usos, límites, transparencias, visibilidad e iluminación son variables que se deben tener en cuenta según la experiencia de las mujeres.
La política del tiempo y lo horarios es otra complicación. Compaginar horarios de colegios, actividades extraescolares y un trabajo en la esfera productiva requiere un gran esfuerzo, cuando no la claudicación de las propias aspiraciones personales y profesionales de las mujeres. Los comercios de proximidad, por ejemplo, favorecen este compaginar el tiempo, y el dominio de los centros comerciales rompe los itinerarios de proximidad y de vida cotidiana de las mujeres. Las mujeres reclaman una ciudad compleja y de proximidad, con un buen transporte público y espacios públicos seguros que permitan libertad de elección.
Ahora bien, si hace más de treinta años que la crítica feminista denuncia el sesgo de las políticas urbanas que priman a los hombres y la ciudad funcional, y que ponen de manifiesto una estructura que no favorece la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, ¿cómo es posible que aún perviva el pensamiento de la ciudad por partes?
En nuestra sociedad, alienada por las imágenes de consumo, se olvide de ver más allá de la superficie. Una imagen vale más que mil palabras, y en una escenografía de discursos vacíos que enmascara la especulación inmobiliaria, a la que no le interesa el fin del dominio patriarcal.
Se continúa pensando y proyectando la ciudad en paquetes monofuncionales, aunque se hayan cambiado los envoltorios y las razones con que se nos presentan. Por un lado, tenemos escenografías de casas unifamiliares con jardín, actividades de ocio y diversión para todos y, por otro, se evita el discurso de clase – por tanto, la reforma social - que había detrás de las propuestas de la primera mitad del siglo XX.
Autopistas y casas adosadas; falsos ensanches sin equipamientos educativos, sanitarios, culturales ni comercio; zonas de naves industriales con terrenos yermos intermedios. En este paisaje de la ciudad – a veces, llamada ciudad difusa, para disminuir el impacto negativo de llamarla no ciudad o suburbio sin atributos – que se ha estado construyendo sobre el territorio, además del modelo sostenible de crecimiento, que depende del vehículo privado y de las energías no renovables y contaminantes. Y ante todo esto, surgen varias preguntas: ¿Cómo se imaginan las vidas de estos habitantes quienes planifican? ¿Cuántos coches hay por cada vivienda? ¿Cómo se compagina tener hijos y trabajar, hacer las tareas domésticas y trabajar en la esfera productiva? En definitiva, ¿qué vida es posible en este mosaico infinito de fragmentos inconexos? Tal y como ha escrito César Naselli, esa fragmentación, desunión y descoordinación del medio ambiente es totalmente negativa: “Vivir entre fragmentos y en un lugar que disuelve sus articulaciones estructurales es precisamente vivir en el espacio de la alienación”, cuando lo que sería necesario es “retejer la trama de relaciones humanas y sociales”.
Tal y como hemos explicado en el capítulo “Mundo post-Chernóbil” esta ciudad tardorracionalista no deja de ser una repetición pervertida de la ciudad moderna, que aun podía entenderse bajo un ideal de igualdad universal para todas las clases, aunque su realización haya estado lejos de este ideal. “La ciudad por partes, la de las funciones segregadas, ha degenerado en una ciudad triplemente segregada; por funciones, por clase y por género.
Mientras existan dos esferas de trabajo – uno remunerado, reconocido y visible, y otro no remunerado, no reconocible e invisible- no podrá hablarse de un nuevo orden simbólico. El sistema jerárquico patriarcal se basa en la división injusta de tareas, sea el sexo que sea el que asuma cada rol de género (aunque actualmente es el género femenino, el que sigue desempeñado mayoritariamente por mujeres, tal y como lo demuestran las estadísticas mundiales). Las mujeres trabajan más horas y ganan menos, pues la mayor parte de estas horas están dedicadas a las invisibles tareas de reproducción sin las que no hay producción. Por tanto, un desafío para una ciudad más justa y solidaria es la corresponsabilidad social en estas tareas imprescindibles, y para ellos una planificación urbana de proximidad es también imprescindible.
